El 15 de octubre de 2015, en la Ciudad de Guayaquil, se desarrolló el “Encuentro Nacional de Mujeres Rurales por el Derecho a la Alimentación”, evento que contó con la participación de representantes de organizaciones campesinas de la Costa, Sierra y Amazonía[1]. Este evento organizado por FIAN Ecuador, contó además con el respaldo del Observatorio de Cambio Rural (OCARU), Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) y FIAN Suecia.
Este encuentro, que se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Mundial de la Alimentación[2], tuvo como objetivo fomentar el intercambio de experiencias de lucha por los recursos naturales, la protección de la naturaleza y los roles de las mujeres rurales en la construcción de la soberanía alimentaria desde el ejercicio del derecho a la alimentación; realizar un primer balance de la situación alimentaria en Ecuador; y, establecer un articulación de las mujeres rurales para la consolidación de una agenda de incidencia en las políticas públicas relativas a la soberanía alimentaria.
Monitoreo del derecho a la alimentación desde las mujeres rurales: Avances y limitaciones para la soberanía alimentaria
Las mujeres rurales indígenas y campesinas han tenido un papel importante para el desarrollo de la propuesta de la soberanía alimentaria y en la lucha por el derecho a la alimentación. Según la FAO, en los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles (Organización de Naciones Unidas Disponible enhttp://www.un.org/es/events/ruralwomenday/). Sin embargo, persiste la discriminación y desigualdades de género en el sector rural.
En las jornadas nacionales por el Derecho a la Alimentación, las mujeres rurales del Ecuador evaluaron la situación alimentaria, acceso a tierra y agua y los impactos de las políticas de desarrollo en los territorios y vida de las mujeres.
Conservación de semillas nativas, situación alimentaria y nutrición en el sector rural
En Ecuador, el 61% de las mujeres del área rural se dedican a actividades de agro producción en el país, a través del aporte de mano de obra calificada, no calificada y trabajo productivo no remunerado (Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017). De acuerdo a esta información, las mujeres son las que en mayor medida aportan a la soberanía alimentaria, no sólo por la producción de bienes agrícolas, crianza de animales menores y aves de corral, sino por el aporte que realizan con mano de obra no remunerada en procesos productivos y trabajo doméstico no remunerado y de cuidados (Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017).
Las mujeres rurales a nivel nacional cuentan con proyectos e iniciativas que promueven la soberanía alimentaria, fortalecen las expresiones culturales alimentarias, promueven la protección y conservación de semillas nativas, producción ancestral libre de agroquímicos y comercialización del productor al consumidor. En la jornada del “Encuentro Nacional de Mujeres Rurales” se resaltó la experiencia del Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) que cuentan con pequeñas áreas para la producción de hortalizas, tubérculos, frutas, así como en la producción de los cultivos que tradicionalmente realizan las familias como: maíz, fréjol, arveja, cochos, habas, papas, mellocos, ocas, zambo, quinua, amaranto, jicama, camote entre otros, con enfoque agro ecológico; cuentan, además, con la feria agroecológica “La Pachamama nos Alimenta” en donde se comercializa la “producción sana y nutritiva de las comunidades” (Luz Andrade-UNORCAC).
Esta feria funciona todos los domingos donde participan alrededor de 80 a 150 familias de las comunidades. El Comité Central de Mujeres-UNORCAC también realiza “Ferias de Gastronomía Andina” para rescatar la alimentación sana y crear un ingreso económico para los grupos de mujeres. Mediante la “Feria de Semillas” se visibiliza la biodiversidad y se intercambia o compra semillas nativas entre las participantes. Todas estas actividades, entre otras, sirven para que las mujeres rurales y urbanas realizan incidencia para que se reconozca la agro-biodiversidad y la gastronomía del cantón Cotacachi como patrimonio cultural. Por su parte, la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) desarrolla prácticas productivas sostenibles como la producción de cacao para la elaboración del “chocolate WAO” y el tejido de artesanías con fibra de chambira. Por este tipo de actividades, la Asociación fue reconocida a nivel internacional por desarrollar activas amigables con el medio ambiente y que aportan al desarrollo de las comunidades amazónicas.
También se destacaron las experiencias de las mujeres agrupadas en el Centro de Sanación Casaloma (Azuay) que desarrollan actividades para la recuperación de saberes medicinales ancestrales, las mujeres de la Comunidad Indígena La Toglla con la elaboración de cedazos en base a pelo de caballo y artesanías, la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) que ha puesto a funcionamiento la Escuela de Agroecología y Formación Política “Justina Quiñonez” para fomentar y elaborar fincas de producción agroecológica.
Sin embargo, las mujeres rurales consideran que existen programas estatales que van en contra de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, desde instituciones gubernamentales se “oferta y promueven el uso de semillas certificadas que es una forma de inducir a las comunidades y el sector rural que se vuelvan dependiente de insumos que no son locales y de ciertos cultivos de alimentos”. En cuanto a la nutrición, se señala que, “las intervenciones del Estado en las comunidades rurales se basan en charlas de alimentación y nutrición pero no se realiza charlas ni capacitaciones sobre prevención de enfermedades. Los problemas de salud pública en el sector rural como diabetes, hipertensión y colesterol siguen siendo enfermedades persistes en los adultos, mientras que, la anemia, hepatitis y obesidad son enfermedades frecuentes en niños”.
El derecho a la tierra y agua
Pese a la importante participación en la producción agrícola, la mayoría de mujeres indígenas y campesinas tienen limitado acceso a recursos productivos como tierra, agua, créditos. Según el III Censo Nacional Agropecuario, de las 842.882 unidades de producción agrícola –UPAS, que existen en el país, el 25,4% están en manos de mujeres productoras y el 74,6% de los hombres. Del total de UPAS que están a cargo de las mujeres, el 46,7% tienen una extensión menor a 1 ha. y el 16,1% menos de 2 has, es decir, el 62,8% de mujeres producen en UPAS menores a 2 has (III Censo Nacional Agropecuario INEC, 2000 en Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017). Estos datos reflejan las desigualdades y discriminación de género en el derecho al acceso a tierra, que según las mujeres rurales, esta situación se agrava por el avance del modelo de producción agrario y rural basado en la expansión de la agroindustria, monocultivos (palma africana, teca) y camaroneras (Esmeraldas y Los Ríos); presión por la expansión inmobiliaria (Pichincha), expansión de la frontera petrolera (Pastaza y Orellana) y apertura minera (Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe). Pero también en zonas como Cotacachi (Imbabura), existe la extranjerización de la tierra que generan procesos de invasión y destrucción de propiedad comunal y asociativa y el incremento y especulación con los precios de las tierras productivas.
Existe también una preocupación de los impactos del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea debido a la apertura de la inversión extranjera en la compra de tierras productivas.
En cuanto al acceso al agua, la Constitución del 2008 garantiza el acceso al agua para las comunidades tanto para consumo humano como para riego, pero las mujeres rurales consideran que el agua está acaparada en las florícolas, bananeras y las grandes haciendas. Otra situación de preocupación es la ubicación de proyectos mineros en fuentes hídricas como el caso Quimsacocha que amenaza con la dotación de agua para las futuras generaciones. También consideran que la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento se aprobaron en favor de los grupos de poder ya que limita la gestión comunitaria y participación de los usuarios del agua tanto en la administración, uso y gestión de este recurso.
Impactos de las políticas de desarrollo en las mujeres rurales
Para las mujeres rurales, el modelo productivo en el sector rural, ligado al cambio de la matriz productiva, no tiene la noción de la soberanía alimentaria. Si bien existen programas para la agricultura familiar y campesina a pequeña escala, como préstamos por parte del Banco del Fomento, capacitación para las mujeres en la producción artesanal y comercialización por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Amazonía), entrega de plantas frutales y maderables por parte del MAGAP (Esmeraldas, Azuay), el apoyo que se brinda a la explotación petrolera, agroindustria y minería es mucho mayor, mostrando así, los grandes privilegios que gozan los grupos de poder, especialmente las grandes empresas transnacionales, frente a la economía campesina y rural de pequeña escala. Por ejemplo, las mujeres de la Amazonía manifestaron que actualmente se está impulsando las actividades petroleras en las provincias de Pastaza y Orellana, que avanzan hacia el territorio Waorani y una parte Yasuní. Las mujeres waoranis han impulsado una lucha para que no avance la explotación petrolera a su territorio porque conocen como esta actividad ha causado enfermedades, contaminación ambiental y varios problemas sociales en otros lugares de la Amazonía. Igualmente, en el caso de la minera amenaza las fuentes de agua para la producción agrícola y ganadera.
El modelo agroexportador y agricultura intensiva basada en los agro-negocios promueve la producción de alimentos de baja calidad por la utilización de productos químicos. Según las mujeres rurales, este tipo de agricultura “produce comida y alimentos envenenados por la tecnología que vulneran el derecho humano a un alimentación y nutrición adecuada”.
Las mujeres rurales señalan que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo les despoja de los territorios y afecta a su vida en particular ya que los proyectos que se implementan en sus comunidades promueven la precariedad de las actividades económicas locales, contaminan y acaparan los recursos productivos, atentan contra la salud física y emocional y aumentan la violencia física y psicológica en las comunidades.
Hacia una agenda nacional de las mujeres rurales
Frente a la situación descrita anteriormente, las mujeres rurales de la Sierra, Costa y Amazonía realizaron propuestas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres para alcanzar la soberanía alimentaria y el Buen Vivir. Los principales cambios que proponen son:
- Reconocimiento de las mujeres campesinas e indígenas productoras como actoras económicas y sujetos políticos, que contribuyen a la soberanía alimentaria y la realización del derecho a la alimentación adecuada.
- Acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos —tierra, agua, semillas—, crédito e insumos para la producción y comercialización. Realización y disputa del uso y propiedad de la tierra, en forma compartida o directamente. Control de los precios de la tierra y toma de decisiones sobre la venta de tierra por parte de las comunas y no de forma individual para evitar la especulación por fines comerciales.
- Valoración de los conocimientos ancestrales de las comunidades, y en particular de las mujeres. Fomentar la agricultura ancestral, conocida actualmente como agroecología, la protección de semillas nativas para el cultivo de productos sanos y respetuosos con la “pachamama”. Reconocimiento de estas prácticas para garantizar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada.
- Rechazar las políticas públicas que atentan contra las mujeres rurales y urbanas y contra la soberanía alimentaria. Exigir la aplicación de la consulta previa y prelegislativa efectiva ante propuestas legislativas y proyectos extractivos.
- Políticas de comercialización directa de las productoras y acceso al mercado para asegurar que se consuma alimentos sanos sin químicos y productos del campo.
- Fortalecer la organización campesinas y las decisiones de los consejos comunales. Mayor participación de las mujeres para el desarrollo de políticas a favor de pequeños productores y productoras.
Para dar seguimiento a estas propuestas y en la perspectiva de establecer una agenda para la incidencia y exigibilidad de construcción y cumplimiento de las políticas públicas y realizar procesos de veeduría, las mujeres que participaron de la jornada decidieron desarrollar un nuevo encuentro en los próximos meses en la ciudad de Cotacachi.
Finalmente, el día 16 de octubre, las mujeres rurales participaron del festival agroalimentario más importante del país, “Festival Nacional por la Soberanía Alimentaria”, organizado por la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL), en donde dieron a conocer los alimentos, semillas y artesanías que elaboran[3].
Elaboración: Nataly Torres
Fotografía: OCARU
[1] Unión Tierra y Vida (Guayas y Los Ríos), Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras – FENOCIN (Guayas e Imbabura), Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas – UOCE (Esmeraldas), Centro de Sanación Casaloma/Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay – FOA (Azuay), Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Flores – COCIF (Chimborazo), Comunidad Indígena La Toglla (Pichincha), Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – UNORCAC (Imbabura) y la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – AMWAE (Pastaza).
[2] En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el día 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales para reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural” (Organización de Naciones Unidas Disponible enhttp://www.un.org/es/events/ruralwomenday/). Mientras que, el 16 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
[3] Ver nota de prensa de Diario El Universo: “Festival Nacional por la Soberanía Alimentaria sirvió para transmitir saber ancestral”. Disponible en




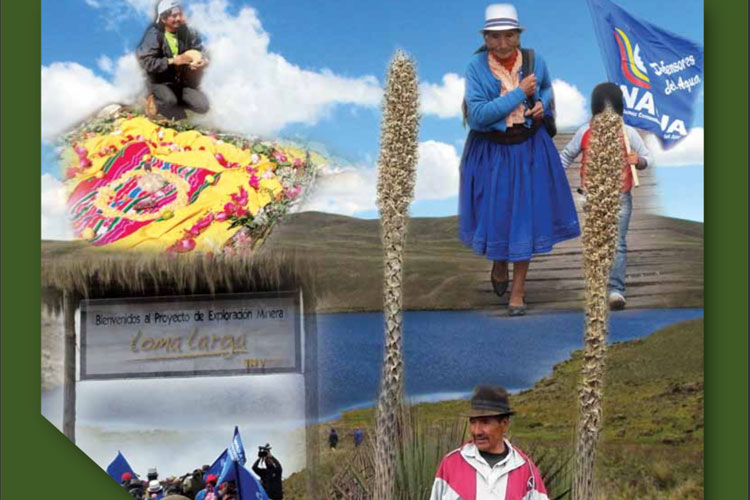
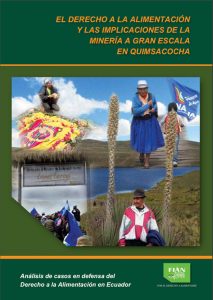 A partir del establecimiento de la minería en Quimsacocha, las comunidades localizadas en la cuenca baja de este humedal han realizado una serie de actividades en rechazo del proyecto minero conocido actualmente como “Loma Larga”. La lucha de las comunidades campesinas se ha constituido como un caso emblemático de resistencia y conflicto socio-ambiental a nivel nacional como internacional.
A partir del establecimiento de la minería en Quimsacocha, las comunidades localizadas en la cuenca baja de este humedal han realizado una serie de actividades en rechazo del proyecto minero conocido actualmente como “Loma Larga”. La lucha de las comunidades campesinas se ha constituido como un caso emblemático de resistencia y conflicto socio-ambiental a nivel nacional como internacional.


 Las fumigaciones causaron serios problemas de salud a los pobladores de la zona lo que motivó que las personas afectadas se fueran organizando y exigieran al gobierno de Colombia el respeto de un margen de protección de 10 Km. de zona de frontera para evitar los impactos en el Ecuador. El estudio de Acción Ecológica sobre el impacto de las aspersiones aéreas del Plan Colombia en la frontera colombiana, realizado en 2001, reveló afectaciones a los seres humanos; así, “el 100% de las personas que habitan a menos de 5 Km. de donde se realizaron aspersiones con Round up sufrieron intoxicación aguda; la intensidad de los pa- decimientos se incrementa en las zonas más próximas a la aspersión y el listado de síntomas, recogidos en historias clínicas, afectan al aparato digestivo, sangre, corazón, sistema nervio- so central, ojos, sistema respiratorio y piel” (Acción Ecológica 2003, 10-11); pero también hablaba de enormes pérdidas en las cosechas y muerte de ganado y animales de granja.
Las fumigaciones causaron serios problemas de salud a los pobladores de la zona lo que motivó que las personas afectadas se fueran organizando y exigieran al gobierno de Colombia el respeto de un margen de protección de 10 Km. de zona de frontera para evitar los impactos en el Ecuador. El estudio de Acción Ecológica sobre el impacto de las aspersiones aéreas del Plan Colombia en la frontera colombiana, realizado en 2001, reveló afectaciones a los seres humanos; así, “el 100% de las personas que habitan a menos de 5 Km. de donde se realizaron aspersiones con Round up sufrieron intoxicación aguda; la intensidad de los pa- decimientos se incrementa en las zonas más próximas a la aspersión y el listado de síntomas, recogidos en historias clínicas, afectan al aparato digestivo, sangre, corazón, sistema nervio- so central, ojos, sistema respiratorio y piel” (Acción Ecológica 2003, 10-11); pero también hablaba de enormes pérdidas en las cosechas y muerte de ganado y animales de granja.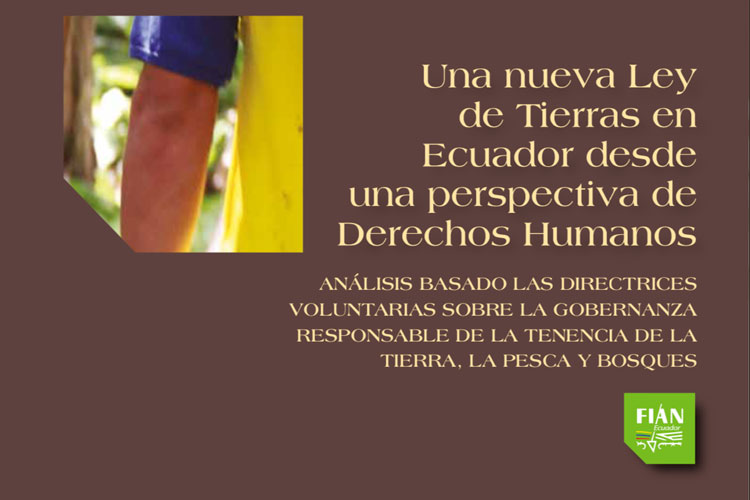
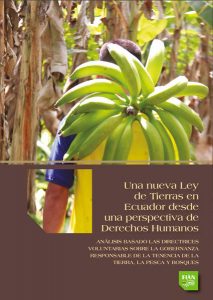 El proceso de elaboración de una nueva ley incluía la preparación de un proyecto de Ley de Tierras que unificara los proyectos presentados a la Asamblea en los primeros meses de 20122. Sin embargo, el proceso de elaboración de una nueva ley se reinició este año y ha tenido el cuestionamiento de varias organizaciones sociales. Estas han sostenido que el carácter apurado e inconsulto no ha garantizado la transparencia y la difusión de información adecuada y oportuna, así como la participación de las organizaciones sociales, tradicionalmente vinculadas a la lucha por la tierra3. Esto
El proceso de elaboración de una nueva ley incluía la preparación de un proyecto de Ley de Tierras que unificara los proyectos presentados a la Asamblea en los primeros meses de 20122. Sin embargo, el proceso de elaboración de una nueva ley se reinició este año y ha tenido el cuestionamiento de varias organizaciones sociales. Estas han sostenido que el carácter apurado e inconsulto no ha garantizado la transparencia y la difusión de información adecuada y oportuna, así como la participación de las organizaciones sociales, tradicionalmente vinculadas a la lucha por la tierra3. Esto
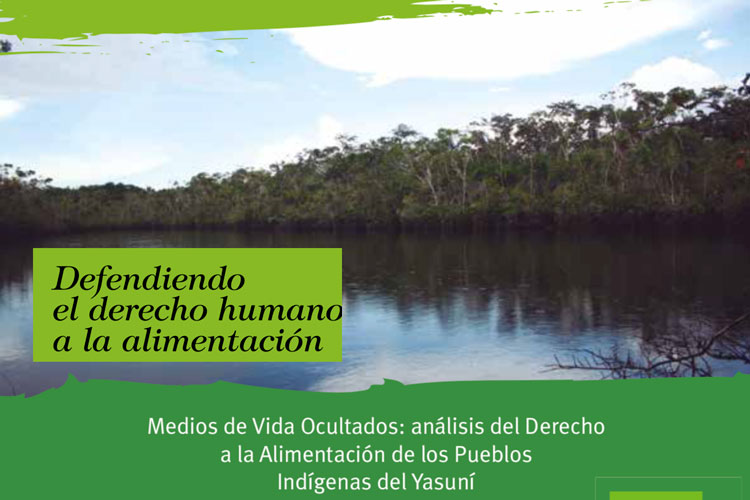
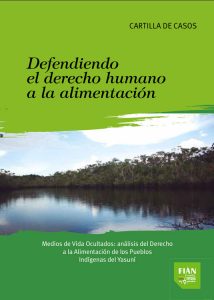 En las primeras partes del texto se recogen los aspectos más relevantes sobre el contexto creado en el país a partir de la Constitución del 2008 y la descripción tanto geográfica de la zona, como socio-económica y cultural de los pueblos indígenas que la habitan. Más adelante, se hace una breve descripción sobre las fases de explotación petrolera y sus consecuencias para la reproducción de las condiciones de vida y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, para, en el siguiente apartado, exponer los efectos específicos que la extracción del crudo acarrea a las mujeres dedicadas, por lo general, a las tareas de cuidado y reproducción de su familia y su entorno, debido a los cambios en las dinámicas eco-sociales introducidos por la explotación petrolera. Posteriormente, abordaremos el origen de la iniciativa Yasuní y las luchas que los diferentes movimientos ecologistas y sociales y organizaciones de Derechos Humanos han librado en los últimos meses a raíz de la decisión del Ejecutivo. En la parte final del trabajo, identificaremos las principales violaciones al DHAA, que con- lleva la explotación petrolera para los pueblos que habitan el Yasuní y, finalmente, esbozaremos algunas medidas fundamentales en materia de políticas públicas para que dicho derecho pueda efectivamente cumplimentarse.
En las primeras partes del texto se recogen los aspectos más relevantes sobre el contexto creado en el país a partir de la Constitución del 2008 y la descripción tanto geográfica de la zona, como socio-económica y cultural de los pueblos indígenas que la habitan. Más adelante, se hace una breve descripción sobre las fases de explotación petrolera y sus consecuencias para la reproducción de las condiciones de vida y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, para, en el siguiente apartado, exponer los efectos específicos que la extracción del crudo acarrea a las mujeres dedicadas, por lo general, a las tareas de cuidado y reproducción de su familia y su entorno, debido a los cambios en las dinámicas eco-sociales introducidos por la explotación petrolera. Posteriormente, abordaremos el origen de la iniciativa Yasuní y las luchas que los diferentes movimientos ecologistas y sociales y organizaciones de Derechos Humanos han librado en los últimos meses a raíz de la decisión del Ejecutivo. En la parte final del trabajo, identificaremos las principales violaciones al DHAA, que con- lleva la explotación petrolera para los pueblos que habitan el Yasuní y, finalmente, esbozaremos algunas medidas fundamentales en materia de políticas públicas para que dicho derecho pueda efectivamente cumplimentarse.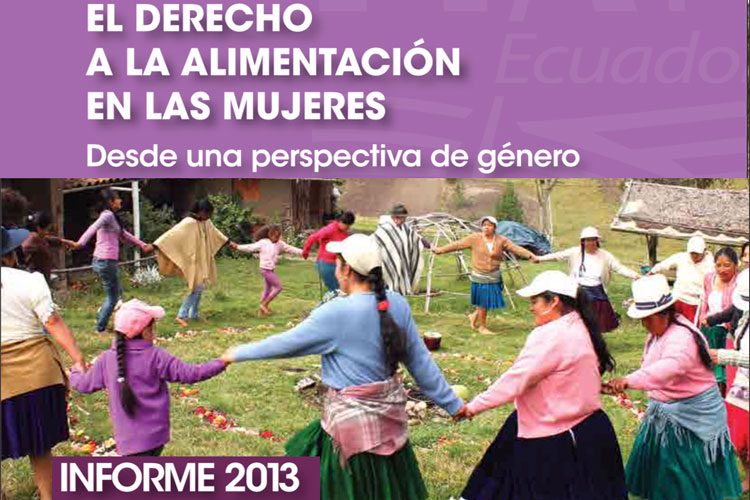
 Con este propósito, el presente Informe del Derecho a la Alimentación es parte del Programa de Exigibilidad y Monitoreo, a partir del cual se realiza un seguimiento a las políticas que el Estado ecuatoriano implementa para el efectivo cumplimiento del Derecho a la Alimentación, ya contemplado en la Constitución actual en su art. 13.
Con este propósito, el presente Informe del Derecho a la Alimentación es parte del Programa de Exigibilidad y Monitoreo, a partir del cual se realiza un seguimiento a las políticas que el Estado ecuatoriano implementa para el efectivo cumplimiento del Derecho a la Alimentación, ya contemplado en la Constitución actual en su art. 13.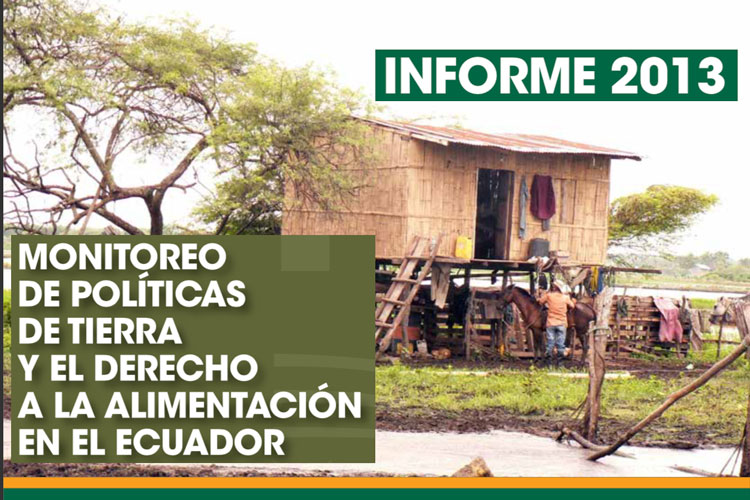
 En la primera parte de este informe contrastamos el sombrío panorama a nivel mundial que ha llevado al acaparamiento de la tierra y sus consecuencias en la realización de los derechos humanos, con las propuestas que desde los movi- mientos y organizaciones sociales se han impulsado, en especial, para fortalecer el desarrollo de los marcos legales nacionales e internacionales que garanticen el acceso equitativo a los recursos naturales. Una mirada a los matices que presenta el acaparamiento y concentración de la tierra en nuestro país, la ofrecen las líneas de la segunda parte de este informe. En la tercera parte, al igual que lo hicimos en el informe anterior, hemos compilado casos emblemáticos, a través de los cuales proporcionamos información de análisis importante para conocer el resultado que ha tenido la implementación del Plan Tierras desde una perspectiva de Derechos Humanos. La metodología que utilizamos responde a la necesidad de recoger in- formación que permita tener la percepción de los sujetos de derechos, allí donde las políticas son implementadas, y conseguir una mirada más integral, que tras- cienda la de los datos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales o evalua- ciones de expertos. En la cuarta parte, sistematizamos las diferentes propuestas para una nueva ley de tierras, presentadas en la Asamblea Nacional, sobre lo que definimos como los principales “nudos críticos”. Esto lo hacemos sobre la base
En la primera parte de este informe contrastamos el sombrío panorama a nivel mundial que ha llevado al acaparamiento de la tierra y sus consecuencias en la realización de los derechos humanos, con las propuestas que desde los movi- mientos y organizaciones sociales se han impulsado, en especial, para fortalecer el desarrollo de los marcos legales nacionales e internacionales que garanticen el acceso equitativo a los recursos naturales. Una mirada a los matices que presenta el acaparamiento y concentración de la tierra en nuestro país, la ofrecen las líneas de la segunda parte de este informe. En la tercera parte, al igual que lo hicimos en el informe anterior, hemos compilado casos emblemáticos, a través de los cuales proporcionamos información de análisis importante para conocer el resultado que ha tenido la implementación del Plan Tierras desde una perspectiva de Derechos Humanos. La metodología que utilizamos responde a la necesidad de recoger in- formación que permita tener la percepción de los sujetos de derechos, allí donde las políticas son implementadas, y conseguir una mirada más integral, que tras- cienda la de los datos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales o evalua- ciones de expertos. En la cuarta parte, sistematizamos las diferentes propuestas para una nueva ley de tierras, presentadas en la Asamblea Nacional, sobre lo que definimos como los principales “nudos críticos”. Esto lo hacemos sobre la base
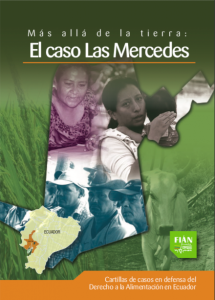 Hoy, la región de la costa ecuatoriana presenta los niveles más altos de concentración de la tierra, especialmente a nivel cantonal. Solamente en el cantón Guayaquil, 64 Unidades de Producción Agraria (UPAs) concentran casi el 50% del total de la tierra, a pesar que solo representan alrededor del 3% del total de las UPAs (Cepeda y Maldonado, 2010). Además, las provin- cias que registran un alto grado de prevalencia de la gran propiedad son fundamentalmente zonas de asentamiento de la agroindustria nacional, dinámicamente articuladas a los mercados de agro-exportación: las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro están ligadas a la producción de banano; Esmeraldas, a la palma africana; Guayas, a la caña de azúcar; y Santa Elena, a cultivos varios de encadenamiento agroindustrial. Por lo tanto, la decisión de ejecutar el Plan Tierras se inscribía como una medida de avanzada y necesaria.
Hoy, la región de la costa ecuatoriana presenta los niveles más altos de concentración de la tierra, especialmente a nivel cantonal. Solamente en el cantón Guayaquil, 64 Unidades de Producción Agraria (UPAs) concentran casi el 50% del total de la tierra, a pesar que solo representan alrededor del 3% del total de las UPAs (Cepeda y Maldonado, 2010). Además, las provin- cias que registran un alto grado de prevalencia de la gran propiedad son fundamentalmente zonas de asentamiento de la agroindustria nacional, dinámicamente articuladas a los mercados de agro-exportación: las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro están ligadas a la producción de banano; Esmeraldas, a la palma africana; Guayas, a la caña de azúcar; y Santa Elena, a cultivos varios de encadenamiento agroindustrial. Por lo tanto, la decisión de ejecutar el Plan Tierras se inscribía como una medida de avanzada y necesaria.