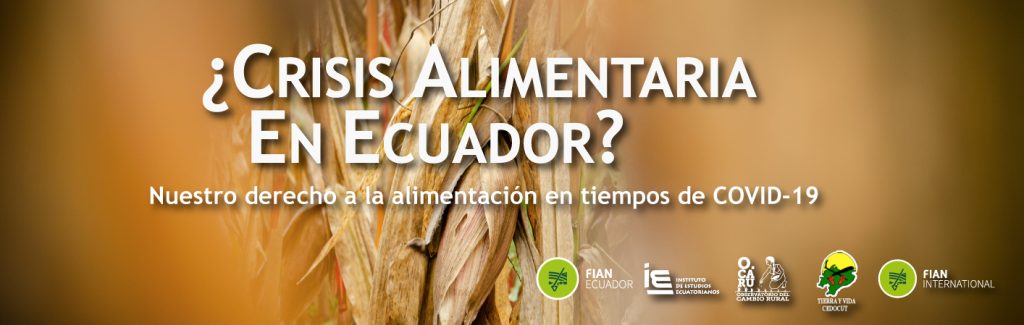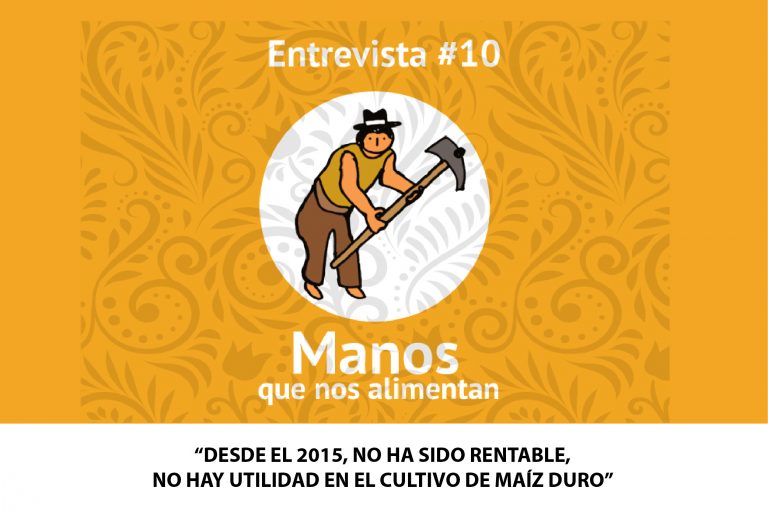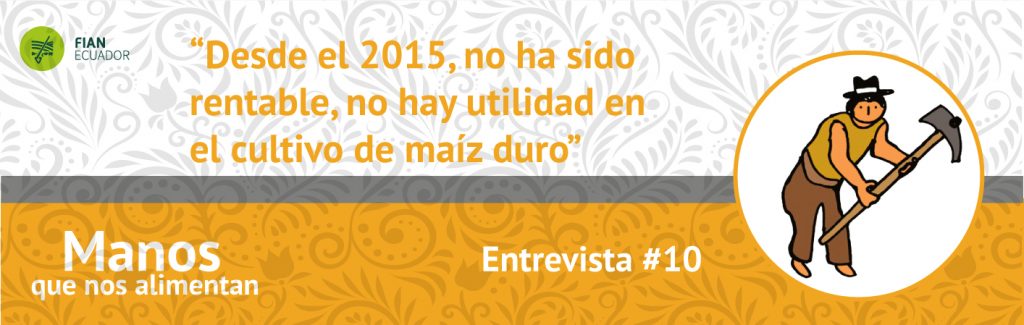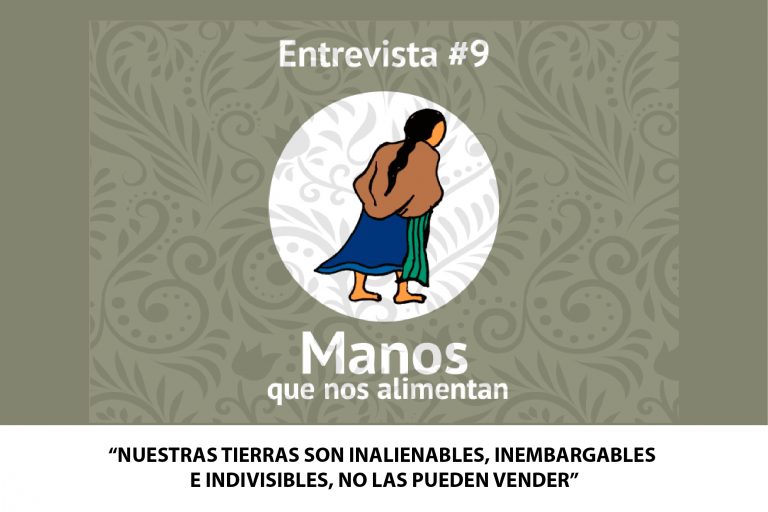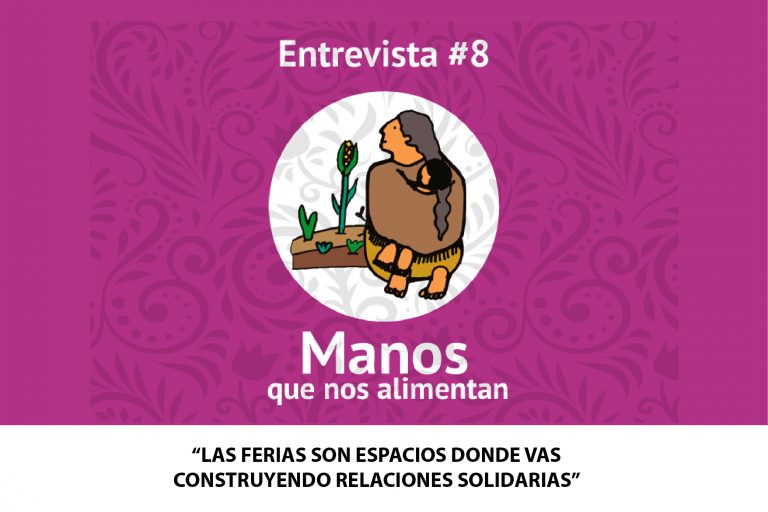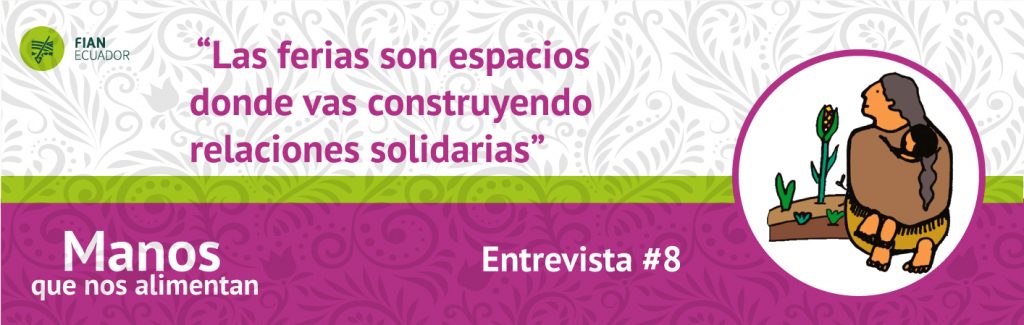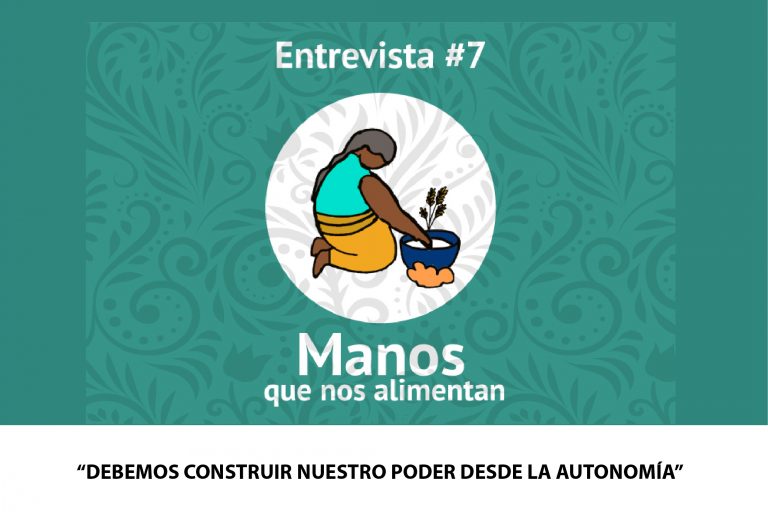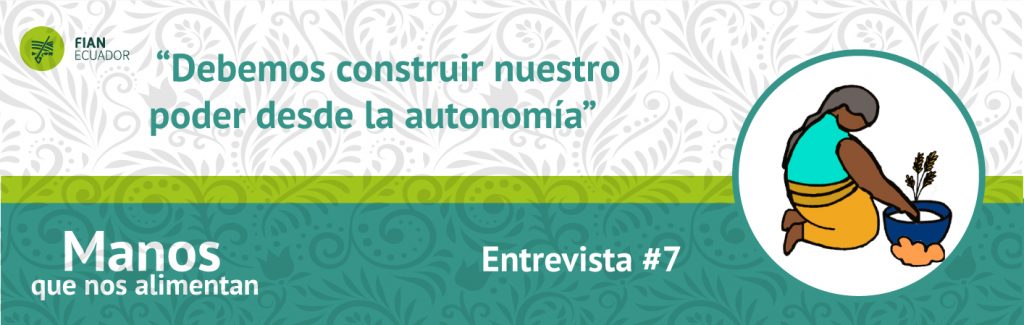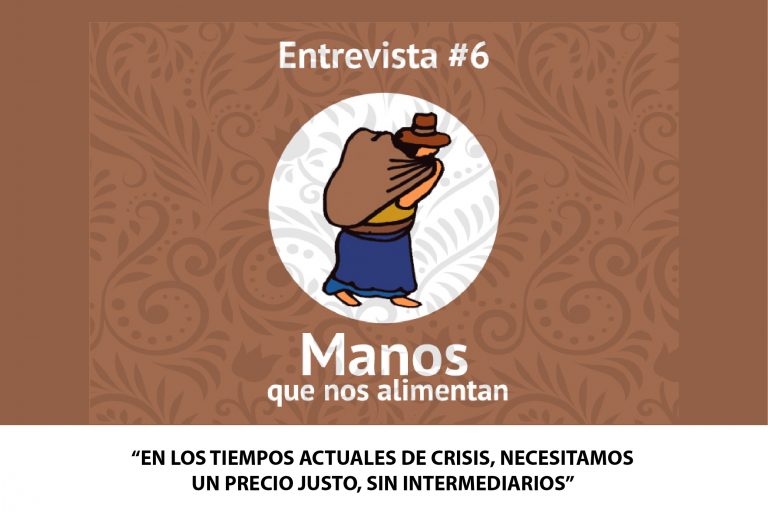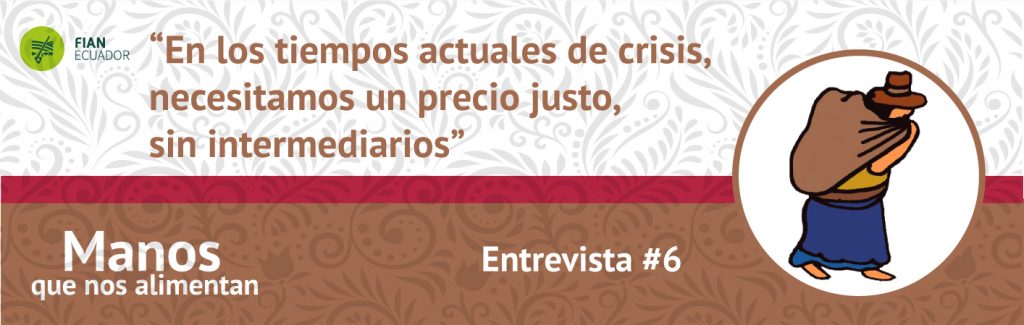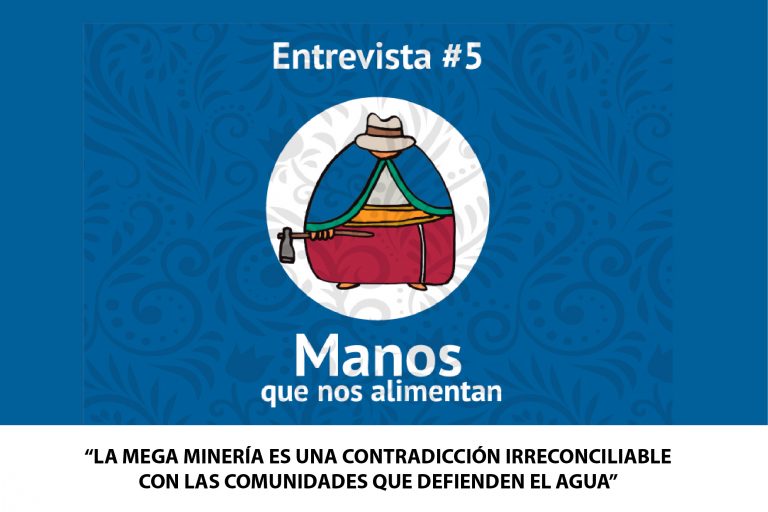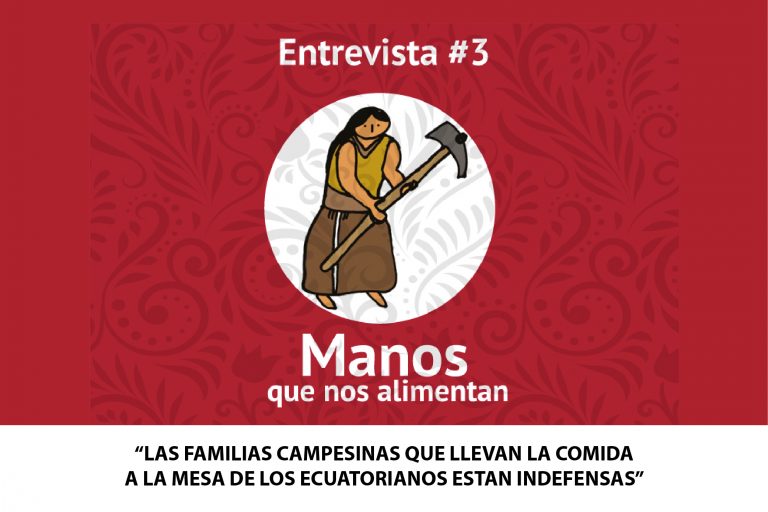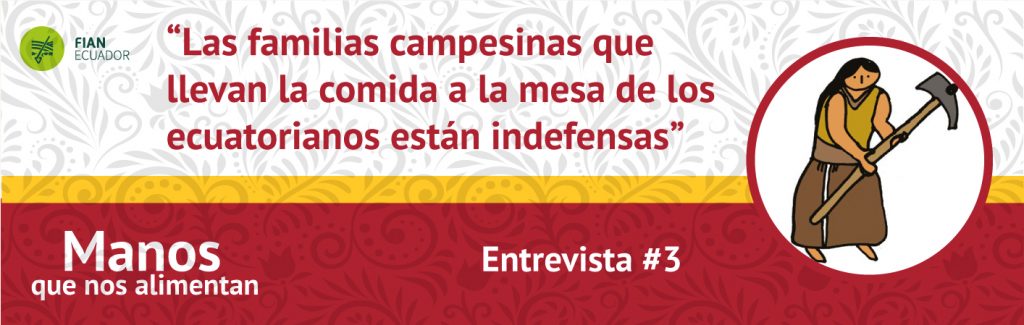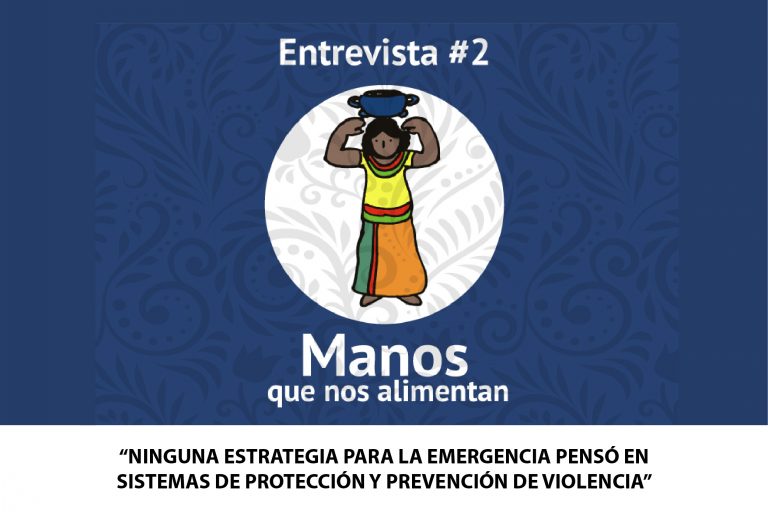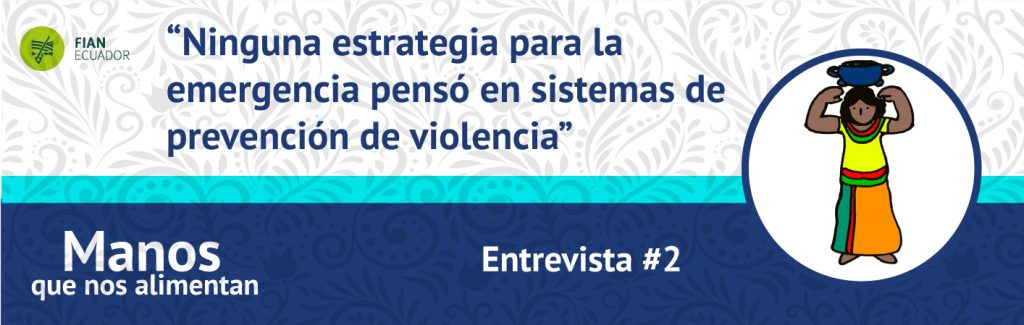Luego de casi seis meses de haberse declarado la emergencia sanitaria, Ecuador sigue integrando el grupo de los 10 países más afectados por la pandemia del COVID-19 en el continente americano. Ante esta realidad, y de cara a la flexibilización de las medidas de confinamiento y distanciamiento social en el país, producto de la emergencia sanitaria, surge la preocupación respecto a los impactos a mediano y largo plazo de la pandemia y la posibilidad de una inminente crisis alimentaria en medio de una fuerte recesión económica.
En el mes de abril 2020, a través del informe “Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de COVID-19” la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, CELAC, 2020) advierte que la pandemia repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”.
El presente informe de monitoreo de los impactos del COVID-19 sobre los derechos de las familias campesinas, busca caracterizar una eventual crisis alimentaria desde la perspectiva del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA) el cual se encuentra reconocido en un sinnúmero de estándares internacionales , incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.11). A nivel nacional el DHANA ha sido reconocido en la norma suprema.
El DHANA es indispensable para el disfrute de otros derechos como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la educación. Así mismo, sin el derecho al agua, al trabajo, a la tierra, a las semillas, a la seguridad social y a la no discriminación, entre otros, no se puede ejercer efectivamente el DHANA
Con base en estos estándares jurídicos del derecho internacional este nuevo esfuerzo colaborativo de organizaciones de la sociedad civil como FIAN Internacional, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural-OCARU y la Unión de Pequeños Productores “Tierra y Vida”; buscan ubicar los principales problemas del campesinado, para poder construir de la mano de las organizaciones campesinas un camino que reoriente y enriquezca la política pública con los aportes de la agroecología, del cuidado y los aprendizajes de las luchas del campo.