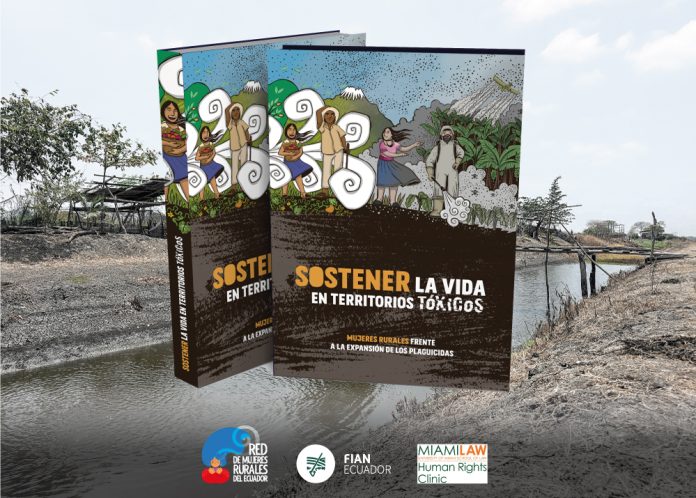Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en la sustentabilidad de los territorios agrícolas, pues garantizan el cuidado de las familias campesinas, resguardan las fuentes de vida –como el agua, el suelo y las semillas–, viabilizan la producción agroalimentaria, mantienen las redes de apoyo comunitario y custodian los conocimientos ancestrales de las diversas identidades de los pueblos y nacionalidades del país. Todo ello en contextos adversos, cada vez más hostiles. La expansión capitalista en el campo, repercute, tanto en la naturaleza como en los cuerpos de las familias rurales, y afectan de manera particular la vida de las mujeres. La exposición a sustancias tóxicas derivadas de la agricultura industrial no sólo pone en riesgo el bienestar físico y emocional, sino que también aumenta las cargas laborales y las tareas de cuidados que históricamente han recaído sobre las mujeres. Esta realidad profundiza la precarización y la sobreexplotación de las mujeres en el desarrollo de sus labores productivas y reproductivas.
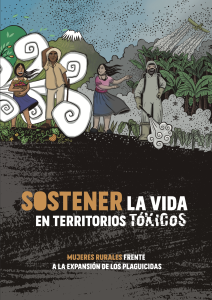 En julio del 2024, Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, presentó su informe El Género y las Sustancias Peligrosas, donde se difunden abiertamente las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, en especial contra las mujeres, las niñas y las diversidades sexo-genéricas.
En julio del 2024, Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, presentó su informe El Género y las Sustancias Peligrosas, donde se difunden abiertamente las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, en especial contra las mujeres, las niñas y las diversidades sexo-genéricas.
De acuerdo con el Relator, “es indispensable adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para hacer frente a la marea tóxica mundial” (Orellana, 2024), debido a la serie de vulneraciones a derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la vida familiar, a la integridad física y mental, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; vulneraciones que, particularmente en zonas rurales, permanecen silenciadas y a menudo impunes.
La agricultura industrial basada en sustancias tóxicas afecta de forma significativa a las mujeres como productoras de alimentos, cuidadoras de la biodiversidad y guardianas de las semillas. Entre dichas sustancias se encuentran los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), con toxicidad comprobada para la salud humana y el ambiente.
La presente publicación aborda, desde una perspectiva crítica de derechos humanos el impacto de los PAP como sustancias tóxicas, en los cuerpos y territorios de las mujeres rurales. Para ello, se recuperan numerosos testimonios de mujeres de la costa, la sierra y la Amazonía, quienes han narrado sus experiencias cotidianas en torno a la exposición a estas sustancias, y como éstas socaban su autonomía y su dignidad. Esta investigación busca visibilizar cómo estas sustancias no solo afectan sus cuerpos, sino también sus comunidades, su derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada (DHANA), su derecho a la salud y al trabajo, en la dimensión del cuidado y su vínculo con la naturaleza.
Esta investigación se fundamenta en el marco de los derechos humanos, con especial énfasis en los instrumentos internacionales relacionados al DHANA, en la Recomendación general No.34 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Campesinas, Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Dichos instrumentos internacionales subrayan la necesidad de garantizar la justicia social y ambiental, así como la urgencia de proteger a las mujeres rurales frente a las violaciones de derechos derivadas del uso de sustancias tóxicas.
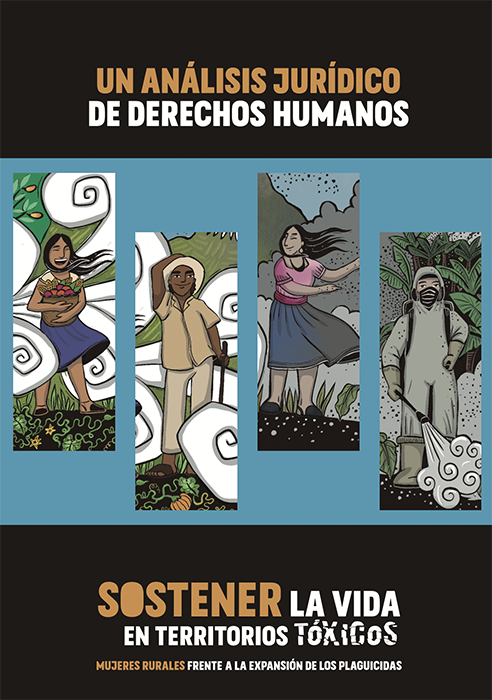 Ademas, La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Miami, con el propósito de profundizar en el análisis jurídico presentado en el informe, propone el siguiente documento para hacer un examen más detallado de las implicaciones legales de dicha exposición, enfatizando en cómo esta situación configura violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la alimentación, salud, agua, ambiente sano, igualdad, cuidado y la vida.
Ademas, La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Miami, con el propósito de profundizar en el análisis jurídico presentado en el informe, propone el siguiente documento para hacer un examen más detallado de las implicaciones legales de dicha exposición, enfatizando en cómo esta situación configura violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la alimentación, salud, agua, ambiente sano, igualdad, cuidado y la vida.